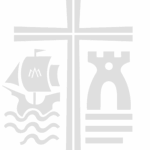Foto: Cristo Pantocrátor (detalle). Anónimo (siglo VI). Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí (Egipto).
El evangelio de Marcos propone continuamente una reflexión sobre el camino y en el camino como metáfora del seguimiento. En el centro del evangelio de Mc, el tiempo parece que se detiene ‒quizás, también el movimiento‒ cuando Jesús «por el camino, preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que soy yo?”» (Mc 8,27). Este interrogante, necesario en cada inicio del curso pastoral, conducirá a una respuesta personal sobre la identidad de Jesús. Veamos, a continuación, lo que las lecturas nos ofrecen sobre la identidad de Jesús y la reconfiguración del sentido del sufrimiento.
El domingo pasado escuchamos la curación del sordomudo (Mc 7,31-37), mientras que el texto inmediatamente anterior al que se proclama este Domingo XXIV es la narración de la curación del ciego. En ambas curaciones, Jesús se debe empeñar para conseguir la curación ¿Por qué detalla Marcos la dificultad de curar a estos dos enfermos? La clave parece encontrarse en el relato inmediatamente anterior a la curación del ciego, cuando Jesús reprocha a los discípulos: «¿Tenéis la mente embotada? Tenéis ojos, ¿y no veis? Tenéis oídos, ¿y no oís?» (Mc 8,17-18). Ojos que no ven y oídos que no oyen. Ceguera y sordera de los discípulos, enmarcadas por las difíciles curaciones de un sordo y un ciego. Ambos relatos sugieren lo difícil que fue para Jesús conseguir que Pedro y los demás terminaran viendo y oyendo lo que él quería mostrarles y decirles.
Las dificultades de los discípulos en la comprensión subrayan que el interés del pasaje, como del evangelio entero, se centra en la identidad (Mc 8,27-30) y el destino del Mesías (Mc 8,31-35), más que en la naturaleza de sus seguidores, aunque ambos aspectos están relacionados. La identidad de Jesús es presentada en una confesión de fe de Pedro («Tú eres el Cristo»), que pudiera ser el eco de una confesión cristiana primitiva que conocían ya los lectores de Marcos por sus propios oficios litúrgicos. El silencio impuesto (conocido como secreto mesiánico) no indica que la confesión fuese errónea, sino que su desvelamiento en esos momentos era prematura: solo tras la muerte y resurrección de Jesús se descubrirá la verdadera esencia de su mesianismo.
El destino del Mesías, o lo que es lo mismo, la esencia de su mensianismo, se presenta en el primero de los tres anuncios de la Pasión (Mc 8,31; 9,31; 10,33-34). La profesión de fe de Pedro ‒con él, todos los lectores‒ antecede a la aceptación de un mesías escandaloso, profetizado en la figura del siervo de la primera lectura (Is 50,5-9a). Para ser verdaderos discípulos, como enseña Jesús, es necesario «cargar con la propia cruz». Palabras duras y escandalosas que deben ser meditadas y comprendidas profundamente porque caracterizan la identidad del Dios cristiano.
Cargar la propia cruz significa, fundamentalmente, pertenecer a Alguien. En la concepción cristiana, la cruz no es un mero símbolo de la ascesis o de la resignación. La cruz es, fundamentalmente, el símbolo de un amor que tiene el poder de transfigurar, cambiar y superar el dolor, el sufrimiento y la muerte. El sentido de la cruz es el sentido de pertenencia a Quien ha superado, con su propia muerte, el sufrimiento humano. La cruz traslada la mirada del dolor a la victoria; del suplicio al triunfo; de la condena del inocente a la salvación del siervo.
Jesús relaciona la cruz con salvar y perder la propia vida. Se trata de vivir por y para uno mismo, o elegir vivir por el Reino. La elección libre de la cruz que se diferencia de quienes viven encarcelados dentro del propio mundo. En otras palabras, quien mira a su ombligo como centro del universo se pierde la grandeza de la creación y la alegría del Reino. No se trata de una exhortación a un camino ascético, lleno de renuncias, sino de una opción por la fe. Es la concreción del sentido de cargar con la propia cruz y reconfigurar el dolor, el sufrimiento y la muerte en función del amor, la entrega y la esperanza. En la fe, cobran sentido el árbol que brota y la flor que se marchita; aquello que se tiene, aquello que se entrega. En la muerte por amor Dios ha pronunciado su palabra: una palabra de vida, como todas las palabras divinas. El árbol de la cruz estará siempre lleno de nuevos brotes, de vidas entregadas, de grandes frutos.
Isaac Moreno Sanz,
Dr. en Teología Bíblica y rector del Seminario Diocesano de Huelva