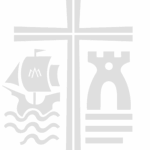Mateo (17, 1-9):
Este segundo domingo de cuaresma, la liturgia nos trae el relato de la Transfiguración de Jesús. En la primera lectura escuchamos la llamada de Dios a Abraham y su salida obediente hacia una tierra y un futuro de promesa. Por un lado, tiene la garantía de la promesa de Dios, por otro la incertidumbre que todo futuro supone. Entre la partida y la llegada hay tremendas experiencias a vivir, unas gratificantes y renovadoras de la gracia y otras demoledoras. Si miramos la literatura universal es un tema recurrente. Desde los clásicos griegos de la Odisea hasta la literatura de Tolkien, largas epopeyas que ponen a prueba a los protagonistas y hacen que el hombre que llega no sea el que partió. Todo lo vivido y experimentado lo ha transformado.
Jesús sube a Jerusalén, para los apóstoles es un camino iniciático, vivirán experiencias y escucharán enseñanzas que necesitarán para llegar al final del camino, un camino que va más allá del Tabor y del Gólgota, hasta el eterno corazón del Padre. En esta ocasión es un pararse a tomar fuerzas para lo que les espera. Un momento de sentir el inmenso instante en que Dios lo es todo. Desearían que ese momento se hiciera infinito y quedarse en la contemplación de lo esperado como si ya lo poseyeran. Pero no es posible, quedan valles oscuros que atravesar y miedos que superar. Subidas que pondrán a prueba su resistencia y ríos de aguas turbulentas que vadear. Quedan para ellos momentos que volverán a barruntar lo Infinito y otros en que el silencio se les hará insoportable.
Acompañemos a Jesús y sus apóstoles en esta “aventura” para compartir con ellos el destino, la tierra de la promesa, el lugar en que seremos plenamente hijos y la fugaz alegría que percibimos se haga eterna.
Rafael Benítez Arroyo, sacerdote diocesano y delegado para los medios de comunicación.