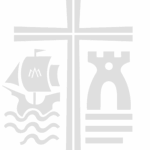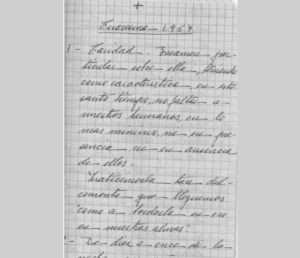La liturgia de este primer domingo de Cuaresma nos sitúa en el origen y en el corazón del drama humano: la tentación y el pecado, pero también la promesa y la gracia. Desde el jardín del Génesis hasta el desierto de Judea, la Palabra de Dios nos ofrece una clave para comprender nuestra propia historia.
En el relato de Gén 2, 7-9; 3, 1-7, contemplamos la grandeza de la creación y la tragedia de la desobediencia. El hombre, modelado del polvo y animado por el aliento divino, es colocado en un jardín donde todo es don. Sin embargo, la serpiente siembra la sospecha: «¿Conque Dios os ha dicho…?». La tentación comienza siempre así, poniendo en duda la bondad de Dios. El pecado original no es solo la transgresión de un mandato, sino la ruptura de la confianza. El hombre quiere decidir por sí mismo qué es el bien y qué es el mal, desplazando a Dios del centro.
El salmo responsorial (Sal 50) pone en nuestros labios la súplica humilde: «Misericordia, Señor, hemos pecado». La Cuaresma empieza reconociendo la verdad de nuestro corazón. No se trata de una introspección estéril, sino de abrirnos a la misericordia que puede recrearnos: «Oh Dios, crea en mí un corazón puro». El mismo Dios que formó al hombre del barro puede rehacerlo desde dentro.
San Pablo, en Rom 5, 12-19, ilumina el contraste decisivo: por un solo hombre entró el pecado en el mundo; por un solo hombre vino la gracia. Adán y Cristo aparecen como cabezas de una humanidad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No estamos encerrados en el fracaso original: la historia ha sido reorientada por la obediencia de Cristo. Si el primer Adán cedió ante la tentación en un jardín de abundancia, el nuevo Adán vence en el desierto de la escasez.
El Evangelio de Mt 4, 1-11 nos conduce precisamente a ese desierto. Jesús, llevado por el Espíritu, ayuna cuarenta días y cuarenta noches. No es un episodio aislado, sino el inicio de su misión. Allí, en la soledad, el tentador le propone tres caminos falsos.
La primera tentación apela a la necesidad inmediata: «Di que estas piedras se conviertan en panes». Es la reducción de la vida a lo material, la absolutización del bienestar. Jesús responde con la Escritura: «No solo de pan vive el hombre». La verdadera hambre del ser humano es más profunda; necesita la Palabra que sostiene y orienta.
La segunda tentación busca instrumentalizar a Dios: «Tírate abajo…». Se trata de exigir pruebas, de forzar a Dios a actuar según nuestros esquemas. Jesús rechaza esta actitud: «No tentarás al Señor, tu Dios». La fe no es espectáculo ni manipulación; es confianza obediente.
La tercera tentación ofrece poder y gloria a cambio de idolatría: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Es la tentación radical de sustituir a Dios por cualquier absoluto terreno. Jesús es tajante: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto». La verdadera libertad consiste en reconocer un único Señor.
Las tres tentaciones resumen también nuestras luchas: el tener, el aparentar, el dominar. Frente a ellas, Cristo no dialoga desde su propia autosuficiencia, sino desde la Palabra de Dios. Allí donde el primer hombre dudó de la voz divina, el Hijo permanece fiel.
La Cuaresma se nos ofrece como un tiempo de desierto. No un vacío estéril, sino un espacio de verdad. El ayuno, la oración y la limosna no son prácticas externas, sino caminos para reordenar el corazón, para volver a colocar a Dios en el centro. En el desierto se desenmascaran nuestras falsas seguridades y se fortalece la confianza.
Este primer domingo nos invita a no temer la tentación, sino a afrontarla unidos a Cristo. Él ha vencido por nosotros y con nosotros. Si reconocemos nuestro pecado con humildad y nos apoyamos en la gracia, podremos experimentar que, incluso en medio del combate, la misericordia es más fuerte que la caída.
Comenzamos la Cuaresma mirando al desierto, pero con la certeza de que el horizonte es la Pascua. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Delegación Diocesana para las Comunicaciones Sociales