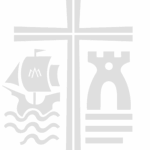Si es verdad que Cristo nos resucitará en «el último día», también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la Resurrección de Cristo (Catecismo de la Iglesia Católica, 1002)
Parece una obviedad afirmar que la vida humana está atravesada siempre por el dolor, por la experiencia de la finitud, del límite…, amplificada en el contacto con el misterio del mal, cuya última consecuencia es la muerte. Pero, ¿cómo nos invita la fe a vivir esta limitación?
En la historia de la humanidad, entendida desde la perspectiva monoteísta judeocristiana, la fe es un fruto que expresa una relación entre Dios y el hombre. Es verdad que anteriormente existía el concepto de la deidad, la conciencia de lo trascendente, una cierta relación con el misterio, pero esta concepción nuestra de la fe, a diferencia de cualquier otra forma de trato con Dios, es la respuesta a una incursión de Dios en la historia del mundo que sitúa al hombre ante una presencia que le sobrepasa, le ofrece un futuro más allá del dominio humano e independiente del mérito personal. Este futuro sólo adviene en la relación personal con Él como el fruto de un encuentro de comunión total. Dios no se hace presente en en un espacio sagrado exclusivamente suyo, sino que se define a sí mismo como el que origina, sostiene y puede dar cumplimiento desde dentro al ser mismo de cada humano. Así, asaltados por este acontecimiento insospechado que nos abarca en todas nuestras dimensiones y espacios de vida, Dios se nos ofrece como fuente, camino y destino de Salvación. Esta es nuestra fe, sostenida en Cristo Vivo y Resucitado, en el que este Triunfo definitivo está completado. Y al encuentro con Él nos dirigimos.
Noviembre es el mes de los difuntos, de la memoria agradecida y reconciliada, de la gozosa espera aún en medio de la adversidades, propias y ajenas. Porque esta relación salvífica no aparece descrita en los relatos de la Escritura como una relación de gozo inmediato. Por el contrario, existe en ella una mezcla de gozo e inquietud que proviene de los caminos a los que Dios somete la relación con Él para que podamos alcanzar la tierra abundante, la paz y la identidad en Él. Y estos caminos no están privados del sufrimiento humano, de, como decimos, la limitación y la debilidad.
Dios es, paradójicamente, una presencia que lleva al hombre a la alabanza a través del llanto, a la tierra de abundancia a través de la sequedad del desierto, al enaltecimiento máximo a través de la humillación radical, a la vida a través de la muerte. Por eso “la fe siempre tiene algo de ruptura arriesgada y de salto […] nunca fue una actitud que por sí misma tenga que ver con lo que agrada a la existencia humana”. Si nuestro seguimiento dependiese del “like” a las insinuaciones de Dios y a su intrincado modo de “primerearnos”, percibiríamos antes “susto” que “trato”. La fe es una apuesta de confianza que nos configura en alianza y fidelidad, aun en la tormenta o en la noche oscura.
La Iglesia nos acompaña en esta experiencia humana, también en el tránsito de la muerte personal o de nuestros seres queridos. Pero este acompañamiento no solo lo hace desde el afecto humano, que también, sino desde el sentido de la fe. La muerte, para el cristiano no es una herida en la fe sino una puerta que le abre a su sentido más último y definitivo.
Y para este acompañamiento, provee de la cura pastoral a través del sacramento de la Unción de Enfermos, la presencia de los capellanes en nuestros hospitales y otros servicios de Pastoral de la Salud para acompañar en el duelo o a los enfermos de nuestras parroquias, o el servicio religioso en los distintos tanatorios de la provincia… La gracia de Dios encarnada en tantos hermanos que nos ayudan a sostener la fe, a vivir de la fe en los momentos de mayor fragilidad.