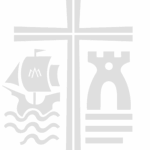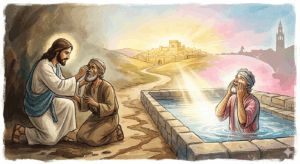Queridos hermanos y hermanas:
Os saludo a todos con afecto y os agradezco vuestra cordial acogida. Doy las gracias en particular al que hasta ahora ha sido vuestro obispo monseñor José Vilaplana por las palabras que me ha dirigido al inicio de la celebración, y con él saludo al señor cardenal Carlos Amigo, a nuestro arzobispo metropolitano querido D. Juan José Asenjo, a los señores arzobispos y obispos presentes; así como a Mons. Gian Luca Perici que ostenta la representación de la Santa Sede/Nunciatura Apóstolica en España.
Saludo a los sacerdotes y los diáconos, a los religiosos y las religiosas, y a todos los agentes pastorales, a mi familia y amigos, y a todos los que me acompañáis en este momento de intensa comunión eclesial. En vosotros queridos hermanos veo representada a toda la comunidad eclesial de Huelva y a las comunidades cristianas con las que he caminado a lo largo de mi vida, la familia de la sangre y de la fe en mi pueblo natal, en Córdoba y en Sevilla.
Doy las gracias por su presencia a las distinguidas autoridades, al Señor alcalde de Huelva y a las demás autoridades civiles, militares, judiciales y académicas, y a las personas que ostentan la representación de instituciones sociales señeras de la ciudad, a cada uno de vosotros os saludo con afecto.
También dirijo un saludo muy especial a los enfermos y ancianos, y a cuantas personas que por la limitación del aforo de la catedral en las actuales circunstancias sanitarias se unen a esta celebración a través de la radio, la T.V. local y las redes sociales. Sé que muchos sacerdotes y fieles deseabais estar presentes en esta Eucaristía, pero no ha sido posible. Enseguida me reuniré con todos los sacerdotes en los arciprestazgos y habrá oportunidades para saludaros personalmente a todos, sacerdotes y fieles. Hoy os llevo en el corazón y os tengo presentes ante el altar del Señor.
Hemos iniciado nuestra celebración en la solemnidad litúrgica del Apóstol Santiago con la ceremonia de la toma de posesión, tras la lectura del nombramiento que me ha dado el Papa Francisco, que en su solicitud por todas las Iglesias me ha enviado a vosotros como Pastor de esta diócesis. Comienza así para mí un vínculo nuevo con esta Iglesia particular que peregrina en Huelva. Quisiera detenerme en este vínculo como clave que explica mi ministerio episcopal entre vosotros, también la identidad misma de la Iglesia y nos ofrece una perspectiva para afrontar nuestra misión en la sociedad de la que formamos parte.
El vínculo del Obispo con la Iglesia diocesana
En el rito de la ordenación del Obispo, la imposición del anillo va acompañada por estas palabras: Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, Esposa santa de Dios”. Y el ceremonial de los Obispos insiste en la misma idea, diciendo: El obispo lleva siempre el anillo, signo de fidelidad y de vínculo nupcial con la Iglesia, su esposa”. Así pues, estoy celebrando con la iglesia particular de Huelva mi vínculo nupcial.
La relación de Dios con su pueblo la describen los profetas, particularmente Oseas, con el simbolismo del matrimonio. En el evangelio lo hace también Jesús, presentándose a sí mismo como novio y esposo. Y el Apocalipsis, el último libro de la revelación bíblica, presenta el futuro definitivo que Dios nos ofrece, la alegría del cielo, como una gran fiesta de bodas: “Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero” (Ap. 19, 9). Precisamente, en ese banquete piensa la madre de Santiago y Juan cuando se acerca a Jesús para pedirle: “Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda” (Mt. 20, 21)
Contemplando al Apóstol Santiago podemos aprender a amar a la Iglesia como Cristo la ama. Santiago fue elegido directamente por Jesús. Juntamente con Pedro y Juan, pertenece al grupo de los tres discípulos privilegiados que fueron testigos de dos momentos importantes de la vida del Señor: su Transfiguración y su agonía en el huerto de Getsemaní. Así pudo experimentar en una ocasión la gloria del Señor, el esplendor divino de Jesús; en la otra, vio con sus propios ojos el sufrimiento y la humillación del Hijo de Dios. Aprendió que Cristo manifiesta su gloria y su amor participando en nuestros sufrimientos, en la cruz. Y cuando llegó el momento del testimonio supremo, no se echó atrás. A principios de los años 40 llega su martirio. El rey Herodes Agripa, como hemos oído en los Hechos, “echó mano a algunos de la Iglesia para maltratarlos e hizo morir por la espada a Santiago, hermano de Juan” (Hch 12, 1-2). El que había pedido, a través de su madre, sentarse con su hermano junto al Maestro en su reino, fue precisamente el primero en beber el cáliz de la pasión en su martirio. De este modo, Santiago junto a los demás Apóstoles, con su palabra y el testimonio de sus vidas, nos siguen exhortando a: “Sed imitadores de Dios (…) y vivid en el amor como Cristo os amó (…) Él se entregó a sí mismo por ella (por su esposa la Iglesia), para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada” (Ef. 5, 1.26-27).
Los Apóstoles, sus sucesores los obispos y todos los bautizados no estamos destinados a ser anunciadores de ideas o de valores humanos por nobles que sean, sino testigo de la persona de Jesús, junto a quien permanecemos toda la vida como discípulos aprendiendo el camino del amor. Pero somos débiles, corremos el peligro, como también pasa en la vida matrimonial humana, de que se enfríe el amor y se vea tentada la fidelidad. Sea cual sea nuestra situación personal, Dios nos invita a recomenzar de nuevo, a iniciar una nueva etapa de amor y fidelidad. Os confieso que muchas veces me ha ayudado espiritualmente la oración que el Papa Francisco formula en Evangelii Gaudium, que hoy al comenzar mi camino como pastor de la Iglesia de Huelva quiero volver a repetir: “Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores”.
La Iglesia es misterio de comunión
El vínculo con el Señor no es una experiencia aislada. Toda la misión de Jesús, el Hijo de Dios, tiene una finalidad comunitaria: Él ha venido para unir a la humanidad dispersa por el pecado, para crear una comunidad nueva capaz de integrar las divisiones más irreconciliables, “Pues –como escribe San Pablo- todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gál. 3, 26-28).
Todos debemos contribuir a esta verdadera unidad sin ahogar la riqueza de la diversidad, “pues hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.” (1 Cor. 12, 4-7).
Aquí se inscribe la tarea del obispo. El Concilio dice: “esfuércense (los obispos) para que los fieles de Cristo conozcan y vivan de manera más íntima, por la Eucaristía, el misterio pascual, de suerte que formen un cuerpo compactísimo en la unidad de la caridad de Cristo” (Ch. D. 15).
El obispo, sus colaboradores más cercanos los sacerdotes y todos los fieles debemos trabajar para hacer de nuestras parroquias y realidades pastorales lugares donde se experimente la presencia de Dios que nos ama, nos une y nos salva, y así asumir las diferencias enriquecedoras. Para ser una Iglesia misionera tenemos que vivir intensamente la comunión eclesial en el interior de las comunidades, con la Iglesia diocesana y con la Iglesia universal. El premio a este amor y vivencia de la comunión será la alegría y la fecundidad apostólica.
La Iglesia instrumento para propiciar los vínculos sociales, particularmente, con los pobres y excluidos
La Iglesia debe ser sal y luz del mundo, levadura en la masa (cf. Mt 5,13s; 13,33). Particularmente, el Decreto sobre los obispos del Vaticano II encomienda a éstos que “atiendan, como testigos de Cristo ante los hombres, (…) no sólo a los que ya siguen al Mayoral de los Pastores –Jesucristo-, sino también a los que de cualquier modo se hubieran desviado del camino o, llanamente, ignoran el Evangelio de Cristo” (Ch. D. 11).
Cuando en nuestra cultura están en marcha tantos procesos de desvinculación de unos con otros, que deshumanizan a las personas, debilitan a las familias, ciegan la apertura a la vida en los matrimonios, desatienden el cuidado de las personas mayores y generan un clima político donde prevalece la confrontación sobre el diálogo; la comunidad cristiana puede y debe generar un estilo de vida que propicie los vínculos entre las personas, la alianza querida por Dios entre el hombre y la mujer, la convivencia, la buena vecindad, la participación ciudadana, el acuerdo político, la solidaridad, la capacidad de conciliar el pasado y el presente de nuestra historia con una mirada esperanzada hacia el futuro.
Igualmente, como alertan recientes informes sobre la pobreza, cuando vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás, necesitamos volver a vincularnos con los pobres y marginados, para construir verdaderamente una sociedad que busque con perseverancia el bien común (cf. VIII Informe FOESSA). En la ciudad y los pueblos, entre las personas inmigrantes que temporalmente trabajan entre nosotros, persisten sectores muy vulnerables, con déficit de vivienda, malas condiciones de salud, alta tasa de desempleo, abandono escolar de los niños y escasa formación de los adultos.
El compromiso social y la opción por los pobres tienen una vinculación directa con la proclamación del Evangelio, pues como enseña el papa Francisco: “La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás.” (EG 178).
Sin sacrificio no hay amor verdadero
Sin embargo, sin sacrificio no hay amor verdadero. Tampoco el anuncio del Evangelio puede hacerse sin conflictos y sufrimientos, los mismos que tuvo que arrostrar el Apóstol Santiago y los demás Apóstoles, y siguiendo sus huellas los evangelizadores de todas las épocas hasta hoy. La superación de toda enemistad con Dios y entre los hombres la ha realizado Cristo, “haciendo la paz por la sangre de su cruz” (Col. 1, 20). El sacrificio de la cruz, que ahora renovamos incruentamente sobre la mesa del altar, nos une a Cristo y nos reconcilia con Dios, nos vincula a nosotros pues “siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan” (1Cor. 10, 17).
Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, a la que hoy invoco con los nombres de la Cinta, del Rocío, de la Peña, de los Ángeles, de Montemayor y tantos otros grabados en el alma de esta iglesia particular de Huelva, nos ayude e interceda por nosotros ante su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Solemnidad del Apóstol Santiago
Huelva, 25 de julio de 2020