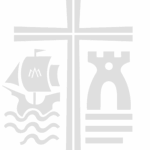Queridos hermanos:
La festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, aquí solemnidad, que se celebra en las diócesis españolas desde 1973. Es fruto de la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio de Cristo, que se manifiesta en la Iglesia en el doble sacerdocio, el ministerial y el de los fieles, que se distinguen no por una diferencia de grado, sino de esencia.
Entre nosotros con resonancias muy particulares. El venerable José María García Lahiguera, segundo obispo de Huelva, en 1950, con la cofundadora las Oblatas de Cristo Sacerdote Sierva de Dios Mª del Carmen Hidalgo de Caviedes, en audiencia con Pío XII le habían solicitado celebrar esta fiesta en el aniversario de su congregación; y se lo concedió. En 1954 y con el apoyo de la Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid se recabaron adhesiones de obispos y sacerdotes para la aprobación de esta fiesta en toda la Iglesia. En 1962 don José María escribió a la Comisión de Liturgia del Concilio Vaticano II para solicitar que se debatiera la propuesta en el aula conciliar. Y el 25 de octubre de 1965 él mismo tuvo una intervención ante los obispos de todo el mundo sobre la institución de la fiesta de Cristo Sacerdote y su significado teológico y espiritual.
En 1971, con firma del cardenal Tabera, prefecto de la Congregación del Culto Divino, llegó la aprobación de los textos litúrgicos enviados por las Oblatas de Cristo Sacerdote como textos oficiales para las naciones que lo soliciten. Después de mucha insistencia en el seno de la Conferencia Episcopal Española, don José María logró que en 1973 llegara la aprobación de la inserción de la fiesta en el calendario litúrgico nacional, cada jueves posterior a Pentecostés, y en 1974 se celebró por primera vez en España; insistió para que se celebrara también en naciones hispanoamericanas. En 1984 pidió a Juan Pablo II que la fiesta se estableciera para la Iglesia universal, quien encomendó la propuesta a la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino.
Evangelio: Jn 17, 1-2.9.14-26
A los discursos de despedida sigue la oración sacerdotal de Jesús. En ella ejercita la función de intercesor ante el Padre en favor de los suyos: Te ruego por ellos (v. 9), también por los que crean en mí por la palabra de ellos (v. 20b). Intercesión de Jesucristo como quehacer realizado en la tierra y ahora en el cielo.
En la oración de Jesús el tratamiento de Dios como Padre ocupa el centro de la oración: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo (v 1b), Padre, este es mi desea (v 24a); Padre justo (v 25a). Lo decisivo es la relación divina de Jesús, que se manifiesta en la invocación a Dios como Padre. A esa relación divina somos incorporados: como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros (v 21).
Así descubrimos que en Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, persona y misión coinciden. La identidad de su persona se manifiesta en su ser Hijo que, desde toda la eternidad, está ante el Padre en actitud de sumisión amorosa a su voluntad. Y su ministerio consiste ante todo en orar, es decir, en vivir plenamente su relación filial con el Padre, para entregarse luego a los hombres en la ofrenda total que lo llevará a la cruz.
Los sacerdotes, que estamos llamados a representar a Cristo, debemos tender a esta identificación existencial con Cristo. Este es el fundamento de la invitación a poner la oración en el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio.
Los sacerdotes estamos fácilmente tentados por un peligroso activismo. No se entra en sí mismo. Necesitamos la reflexión, la oración, la unión con Dios. Necesitamos sentirnos amados y elegidos de Dios, estar unidos a Dios, vivir en la presencia de Dios.
La lectio divina que se prolonga en la oración es el único camino para que el sacerdote crezca en esta intimidad con Cristo. La eucaristía diaria nos permitirá asimilar el yo personal al de Jesús Sacerdote, de modo que podamos imitarlo en la auto-donación más completa. Esta fidelidad a la oración es incluso una estricta obligación contraída con la Iglesia, cuando se trata del rezo diario del oficio divino. Además, la Iglesia ha precisado varios puntos importantes para nuestra vida espiritual: la oración mental diaria, la visita al Santísimo Sacramento, el rosario y el examen de conciencia.
Si descuidamos tales prescripciones, fácilmente, padeceremos la inestabilidad exterior, al empobrecimiento interior, y expuestos e indefensos a las tentaciones (placer, tener y poder) y al desaliento.
La oración permite superar la tensión inherente a la vida sacerdotal entre el ministerio y la vida espiritual. La única manera de vivir serenamente esta tensión es rezar más para que la oración se convierta efectivamente en el alma del ministerio. Sólo así el sacerdote puede santificarse en su ministerio.
Otra consideración podemos extraer de la oración sacerdotal de Jesús. También en esta oración se manifiesta que la clave más profunda de la comunidad cristiana es la unidad: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado (v 21).
La vocación sacerdotal es una llamada que se sitúa en esa unidad de la Iglesia. Por eso ser fieles a la llamada del Señor implica realizar las virtudes necesarias exigidas por la unidad, y eso también requiere construir esta unidad de la Iglesia”.
Para todo esto el sacerdote necesita especialmente algunas virtudes como la humildad, la mansedumbre, la magnanimidad, y la capacidad de aceptar al otro. Estas virtudes las calificaba Benedicto XVI como virtudes de la unidad:
- La humildad, virtud propiamente cristiana (cf. Fil 2, 6-8), que se opone al complacerse en sí mismo. Es aprender, también por las pequeñas humillaciones cotidianas, el olvido de sí y la aceptación de la propia pequeñez, como base de un gran servicio a Dios.
- La mansedumbre, que no quiere decir debilidad, pero se opone claramente a la violencia. La magnanimidad implica percibir que Dios siempre nos perdona y cuenta con nosotros.
- La capacidad de aceptar al otro con amor, y no sólo soportarlo.
- La unidad explícita surge de una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre (Ef 4, 5). Es la unidad de la fe, de la esperanza y del amor.
- La unidad de la fe se manifiesta por la unidad entre su dimensión personal (que surge en el encuentro personal con Cristo) y el contenido de la fe, el Credo.
De aquí se deduce un importante trabajo en nuestro ministerio: debemos hacer lo posible por una renovación catequética, para que crezca la unidad en la verdad; en el contexto de tantas ideas confusas que hoy se lanzan en los medios de comunicación y en las redes, pero también en medio del profundo desconocimiento de la fe que hay en la calle.
La unidad de la fe es también la unidad de la esperanza, puesto que Dios es de verdad el Omnipotente. Ciertamente, en la historia Dios se ha autoimpuesto un límite a su omnipotencia, al querer nuestra libertad. Pero al final lo que vence es el amor, no el mal sino el bien. Y de ahí la esperanza.
Dios nos concede sus dones, gracias y carismas para la edificación de la Iglesia, entre otros, el don del sacerdocio, con las gracias que implica. Y todos esos dones son para contribuir a la formación de Cristo en nosotros, y esa voluntad divina no se malogrará.
Todo ello desemboca en la unidad del amor, es ese vivir la verdad en la caridad, de que habla San Pablo (cf. Ef. 4, 16). Hoy se sospecha del concepto de verdad porque se asocia con la imposición y la violencia, y para evitar el peligro de la imposición se niega la verdad. Pero para nosotros esto no es así. La verdad la conocemos en Cristo y en su Cuerpo y nos muestra qué es verdad. En Él conocemos la verdad, Él es la Verdad, y conocemos que Dios es amor. La caridad y verdad se revelan en la persona de Cristo. Y si no hay caridad, tampoco conocemos ni vivimos realmente en la verdad.
Cuando tenemos que ejercer el ministerio de la Palabra en este contexto de relativismo, que reacciona de manera rabiosa contra cualquier afirmación de la verdad, tenemos que extremar la presentación de la verdad de Dios y del hombre que hemos conocido en Jesús en la más exquisita caridad, si no también nosotros caeríamos en transformar la verdad que salva en una arma de confrontación.
El sacerdote está, en definitiva, al servicio de la unidad de la fe, de la esperanza y del amor. Sencillamente, al servicio de la vida cristiana en el mundo.
Que la Virgen Santísima, nuestra Madre del cielo, interceda por nosotros.